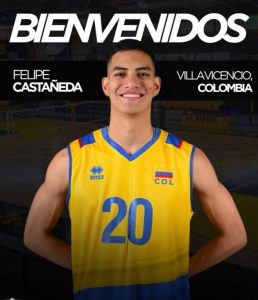Semanas atrás, una sentencia del Juzgado Sexto de Antioquia condenó a once años de cárcel, en primera instancia, a empresarios bananeros de Banadex, filial de Chiquita Brands, al probarse que entre 1996 y 2004: “las industrias bananeras de la zona de Urabá permitieron y auspiciaron la financiación de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas”. Aval y apoyo brindado por conducto de las Cooperativas de vigilancia y seguridad “Convivir”, en particular la registrada con el nombre de La Papagayo, con despacho en la Brigada XVII, quien recibió pagos por un total de $4.695.607.222.
La histórica decisión judicial, aunque no fue ocultada por los medios oficiosos, en su despliegue informativo no enfatizan en la protuberante impunidad reinante en la región de Urabá, con implicaciones sobre el Chocó, Córdoba y Antioquia. Se trata de una realidad de robo de tierras, desplazamientos, homicidios, amenazas, atentados, control territorial, y otras expresiones de violencia que afectaron a quienes allí habitaban desde 1985, incluso hasta hoy. Todo ello como parte y desarrollo de una estrategia contrainsurgente que a sangre y fuego reorganizó el territorio para la agroindustria, la extracción minera, obras de infraestructura, y el tráfico de cocaína y de personas. El proceso judicial inició en 2005, y refleja lo patético de la justicia reinante en Colombia, lenta, perezosa, lejos de constituirse en un mecanismo eficaz que esclarezca y garantice la no repetición.
El fallo judicial llega en medio de una investigación en la que la Fiscalía General de la Nación (FGN), sin argumentos de fondo, desestimó las partes civiles de cientos de víctimas durante años. La labor ingente de algunas organizaciones de derechos humanos, algunas de ellas desconocidas para la población, cumplieron la tarea sin proponérselo de ese colectivo humano que fue excluido como víctima en la investigación.
La Unidad de Víctimas reconoce, tomando como punto de arranque el año 1996, cerca de 800 mil personas afectadas por desplazamiento y despojo, entre otras conductas de violaciones de derechos humanos. Pese a ello, Banadex, la famosa empresa exportadora de banano y plátano, siguió en pie sin tacha alguna, con lenguaje verde y responsabilidad social empresarial como fachada bien constituida para evitar serios cuestionamientos internacionales por ser parte de Chiquita.
De esta manera, la dimensión de los daños causados a comunidades quedó limitada por el ente investigador que denegó de plano la posibilidad de una fundamentación fáctica frente a la empresa Banacol, exportadora de banano y plátano y otros frutales como también lo es Banadex. De no haber sido excluidas, las miles de víctimas podrían haber cotejado la correlación de esa empresa con el paramilitarismo, y quizás con una investigación seria, lograr detectar el lavado de activos y la participación de sectores empresariales en el tráfico de narcóticos, atribuido exclusivamente a los actores armados ilegales, y la participación de sectores policiales y militares en esas economías ilícitas, a costa de las comunidades negras, indígenas y campesinas.
La FGN, con su lentitud, que parece deliberada, y reinante por más de década y media, posibilitó que las versiones de exmandos paramilitares de las AUC aportadas en la Ley 975, no fueron efectivas para prevenir la expansión del portafolio de negocios en la llamada por los empresarios “La mejor esquina de América”. Modelo de negocios con urdimbres criminales que sigue, y todo parece indicar que seguirán, sin corrección alguna. El amplio portafolio de inversiones de sectores ganaderos, palmeros, bananeros, frutales, madereros, mineros, portuarios, es la herencia de planificadores y beneficiarios detrás de los paramilitares de las AUC, que hacen y deshacen reorganizando la vida regional conforme a sus intereses.
Esa ausencia en el deber de investigar y sancionar con eficacia, genera una hipótesis de fondo: las operaciones contrainsurgentes fueron y han sido un pretexto para asegurar en manos corporativas poderosas un modelo del mal llamado progreso. Es decir, que la estrategia paramilitar fue, con otros muchos mecanismos, parte de una estrategia para el reordenamiento territorial con fines de acumulación de la tierra para usufructuar el suelo y el subsuelo con despojos y ecocidios, y generando una colonización con consentimiento de pobladores que nunca encontraron un Estado capaz de garantizar sus derechos básicos.
Es una evidencia cotidiana: en medio de estos sucesos que afectaron de manera violenta la vida de miles de personas, el paramilitarismo ha gozado del amparo dilatorio, omisivo o complicidad judicial, así como del favor de sectores políticos y mediáticos, protegiendo poderes corporativos y políticos. A la dilación investigativa también se sumó todo un concierto regional institucional, con vínculos nacionales, que propicia ese régimen de impunidad y de “progreso”, al que se suman sectores bancarios y fondos privados.
Estamos ante un mar de dilaciones y maniobras de todo tipo para evitar la efectiva acción de la justicia, a lo cual se suma esta perla: la pena carcelaria de 11 años con que fueron sentenciados los integrantes de Banadex quizás carecerá de cumplimiento, toda vez que la mayoría de ellos vive en el exterior y quizás cuenten con otra nacionalidad. Y, otra perla adicional: ese pequeño avance, ante tan aberrante impunidad, podría prescribir en septiembre.
Es evidente que la justicia en Colombia, sea ordinaria o transicional, tiene una deuda con el Urabá, el Chocó, y con el país en general, deuda que en la medida que pasa el tiempo será irreparable, toda vez que un porcentaje de las víctimas ya han muerto, otras sobreviven en cascos urbanos sumidas en la miseria, unas más se encuentran sometidas como nuevos esclavos en “libertad” al ordenamiento empresarial, y las nuevas generaciones sobreviven en un desarraigo existencial y territorial de su hábitat.
En medio de esta constante de negaciones, exclusiones, como concreción de un poder de muerte y no de vida, en agosto pasado organizaciones sociales y representantes de víctimas de Chiquita Brands, como Cinep, Forjando Futuros, Pares, IPC, DePazes, le exigieron al Estado la incautación de más de 4.000 hectáreas en Urabá, 73 predios a nombre de Agrícola El Retiro S. A. que es fundadora de Banadex, filial de Chiquita Brands. Esta incautación podría generar un mecanismo indemnizatorio para el conjunto de víctimas, una restitución de las tierras para los esfuerzos y propósitos cooperativos que los sobrevivientes siguen afirmando con un carácter de justicia. (Ver recuadro, “Víctimas reclaman 73 predios de Chiquita Brandas…”).
El empresariado no descansa. En ese entramado de impunidad, en 2004 Banadex vendió sus acciones a la comercializadora de banano Banacol. Y hace cinco años Banacol pasó a ser filial de Greenland Investments S.A.S. Al fin y al cabo esta telaraña permite ocultar, evadir responsabilidades, como sucede en otras partes del mundo, y evitar que la terca memoria surja para cuestionar ética y socialmente un orden económico teñido de sangre.
Caradura como son, los empresarios siguen sin reconocer su responsabilidad penal en el despojo con la estrategia paramilitar, desde finales de los 90, y la expansión con la financiación al paramilitarismo de mediados de los 90 para que el modelo empresarial se consolidará en otras regiones del país, como en la costa Caribe y en Mapiripán, como lo reconoció el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso.
Ante el reino de la impunidad, los sobrevivientes de las masacres y el despojo, jalonan la iniciativa de levantar escenarios alternativos que posibiliten la construcción de verdad y que proyecten una región con unas verdades que transformen las condiciones del presente y que le permitan proyectarse como una región justa e incluyente.
Del terror a la esperanza. La iniciativa de las víctimas sobre los predios El Retiro debería ser apoyada por el gobierno del Cambio que dice querer una reforma agraria. Pero en vez de ello, hoy que se habla otra vez de una Asamblea Constitucional, quizás como otro humo mediático, en vez de avanzar, entre otras acciones y ante la impunidad jurídica, en la discusión de una reforma estructural de todas los sistemas de justicia.
En un país con menos pasiones ciegas o por lo menos aplacadas, nos podría escandalizar todo lo acá narrado, y motivar a construir una curación colectiva por medio de un Pacto ético, político socioambiental, en un proyecto de país de regiones. Un proyecto de país instituido con una reforma estructural de la justicia, con verdades colectivas que transformen los odios en posibilidades de coexistencia digna, que limite el poder empresarial de fondo, que haga realidad un estatuto de respeto al derecho público por el derecho privado, que permita la existencia y los acuerdos democráticos entre las comunidades sobrevivientes y los que pretenden imponer un modelo de “desarrollo” a punta de sangre y fuego, con impunidad, con mentiras y nuevas exclusiones. El camino es contrario al neoliberalismo rampante.
Más de 4.000 hectáreas, valoradas en 1,5 billones de pesos, están a nombre de Agrícola El Retiro S.A., empresa vinculada a la multinacional bananera condenada por financiar paramilitares.
En plena zona de influencia de Puerto Antioquia, uno de los megaproyectos más ambiciosos del país, se encuentran 73 propiedades registradas a nombre de Agrícola El Retiro S.A., compañía que fue socia fundadora de Banadex, filial de Chiquita Brands. Estas 4.000 hectáreas, equivalentes al tamaño de la isla de San Andrés, son reclamadas por las víctimas como reparación por los daños sufridos a causa de los horrores de la guerra.
Los terrenos están ubicados en puntos clave para el desarrollo del puerto: 7 en Chigorodó, 21 en Apartadó, 5 en Carepa y 40 en Turbo. Uno de ellos, con folio 034-2215, fue declarado de utilidad pública por la Gobernación de Antioquia al encontrarse dentro del área de construcción del puerto.
Empresas que financiaron paramilitares y sus entramados jurídicos
En 2004, Banadex vendió sus activos a Banacol, con lo que Agrícola El Retiro pasó a ser de esta última. En 2020, ambas compañías se integraron al conglomerado Greenland Investments S.A.S., con intereses en banano, fumigación, inmobiliarias y otras actividades; entramado jurídico que ha servido para evadir responsabilidades y no reparar a las víctimas, de acuerdo con organizaciones sociales.
En todo esto, una figura central es Reinaldo Escobar de La Hoz, recientemente condenado por la financiación de Chiquita Brands al paramilitarismo. Escobar de la Hoz fue abogado y representante legal de Banadex (1994-1998), miembro de su Junta Directiva (1995-1998) y partícipe de la reunión con los hermanos Castaño en Montecasino (abril de 1997) donde, junto con Charles Denis Kaiser, se acordó pagar a los paramilitares tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada.
Escobar también fue socio fundador de Agrícola El Retiro S.A. y tuvo altos cargos en compañías como Explotaciones Agrícola El Porvenir S.A., Compañía Frutera de Sevilla, Agrícola La Finca y Agrícola Bananera S.A., todas fundadoras de Banadex.
Investigaciones de la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación IPC han revelado que Agrícola El Retiro aportó 4.600 millones de pesos a la Convivir Papagayo entre 1997 y 2004, esto a través de descuentos directos en nóminas de trabajadores y contratistas. Los pagos ocurrieron antes de la compra por parte de Banacol.
Pese a que uno de los argumentos más reiterativos de la defensa de todos los acusados en el caso de Chiquita Brands en Colombia es que ellos eran extorsionados y pagaban para no poner en riesgo su vida, el abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, ha sido reiterativo en afirmar: “todo el mundo sabía que las Convivir eran cooperativas de seguridad de día y paramilitares en la noche”.
El financiamiento de estas estructuras también facilitó la entrada de más de 3.000 fusiles en el barco Oterloo, con los que los paramilitares perpetraron, entre otras, la masacre de Mapiripán.
“Desde hace 28 años exigimos verdad, justicia y reparación integral. Hemos reclamado a quienes financiaron y se beneficiaron de nuestro dolor, del desplazamiento, del despojo y de múltiples violencias que aún permanecen en la impunidad”, dijo María Cecilia Loaiza, víctima de Mapiripán.
Condenas sin reparación efectiva
En Colombia, siete exdirectivos de Chiquita Brands han sido condenados a más de 11 años de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. Sin embargo, este dinero será destinado al Consejo Superior de la Judicatura y no directamente a las víctimas.
“Exigimos que esos recursos lleguen a los territorios: a Mapiripán, al Urabá, a Turbo, a Apartadó. No puede quedarse en la burocracia. La justicia debe perseguir esos bienes y destinarlos a la reparación de quienes sufrieron desplazamiento, desapariciones, torturas y la violencia de la guerra”, reclamó Vanderley Quintero Rubio, otra de las víctimas y líder del municipio de Turbo.
En Estados Unidos, la multinacional ha sido condenada dos veces por financiar el paramilitarismo; en la más reciente de ellas, en junio de 2024, un tribunal de La Florida ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias, algo que no ha sucedido en Colombia y que en Estados Unidos no ha quedado en firme, teniendo en cuenta que este fallo fue apelado y aún no hay decisión de segunda instancia.
Reclamo de organizaciones sociales
Ante este panorama, la Fundación Forjando Futuros, el IPC, Pares, el Cinep, Humanidad Vigente, DePazEs, la Corporación Jurídica Yira Castro y la Asamblea de Cooperación por la Paz, exigen que la justicia colombiana investigue y recupere estos bienes para destinarlos a la reparación integral de las víctimas.
“Lo que pedimos es que el Gobierno tome estas propiedades, las monetice y repare a las víctimas. Estamos hablando de 1,5 billones de pesos en tierras. Ese es el mensaje: que el propio Estado colombiano lidere este proceso y convoque a Estados Unidos y a Chiquita Brands a responder. Las víctimas no están allá, están aquí en Colombia”, insistió el abogado Gerardo Vega.
Estos 73 predios representan para las víctimas la oportunidad de saldar una deuda histórica con las comunidades que padecieron desplazamiento, masacres y despojo. Si el Estado logra recuperar estas tierras para la reparación, Urabá dejaría de ser el escenario de la impunidad y sería un símbolo de justicia y dignificación, afirman las víctimas.
Fundación Forjando Futuros..