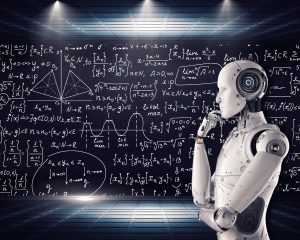Durante más de un siglo, Oriente Medio ha estado en el centro de la construcción del orden mundial contemporáneo. Hoy en día, la región es el mayor exportador de petróleo del mundo, y sus vastas reservas han dado forma al auge del capitalismo fósil y al incremento de la emergencia climática. Sin embargo, la importancia del petróleo de Oriente Medio va mucho más allá de su papel como fuente de energía. La riqueza que genera está integrada en el comercio mundial de armas y en el sistema financiero moderno. Estas dinámicas han convertido a Oriente Medio en un foco permanente de poder occidental, sobre todo de Estados Unidos. Para entender por qué la lucha contra el capitalismo fósil es inseparable de las luchas por la justicia en Oriente Medio, es necesario rastrear cómo el petróleo, el militarismo y el imperio se han entrelazado a lo largo del último siglo.
El imperio fósil europeo
Las raíces de este orden se remontan a principios del siglo XX. Con el colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia dividieron Oriente Medio en zonas de influencia y control. El petróleo fue un factor importante en este proceso: las reservas petrolíferas de la región eran abundantes, baratas de extraer y geográficamente cercanas a Europa. La extracción del petróleo estaba controlada por un puñado de empresas europeas que pagaban regalías mínimas a los monarcas locales apoyados por el régimen colonial. En esa etapa, las empresas petroleras estadounidenses tenían poca presencia en la región.
Aunque el carbón seguía siendo el combustible fósil dominante en el mundo durante esta fase temprana de dominación colonial, el petróleo cobraba cada vez más importancia, especialmente para la guerra [1]. En 1914, por ejemplo, Winston Churchill declaró que las reservas de petróleo de Irán eran esenciales para que la marina británica pasara del carbón a los buques propulsados por petróleo. Los barcos que funcionaban con petróleo eran mucho más ligeros, más rápidos y no necesitaban espacio para las voluminosas zonas de almacenamiento de carbón, por lo que podían transportar más armas y personal. La transición estratégica al petróleo de la marina británica dependía del dominio colonial británico en Oriente Medio. En aquella época, la extracción y el refinado del petróleo en Irán estaban gestionados por la Anglo-Persian Oil Company, una empresa propiedad del Gobierno británico [2]. Hoy en día, conocemos esta empresa con el nombre de British Petroleum (BP).
Dos transiciones: del carbón al petróleo y del dominio europeo al dominio estadounidense
Tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema energético mundial pasó definitivamente del carbón al petróleo como combustible fósil primario (aunque este cambio no supuso un descenso concomitante del consumo de carbón, que siguió creciendo hasta alcanzar niveles récord en 2024). Esta transición energética estuvo estrechamente relacionada con el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial dominante, que sustituyó a los países de Europa occidental, debilitados por la guerra. A diferencia de la mayoría de los países europeos, Estados Unidos poseía vastas reservas nacionales de petróleo, y las compañías petroleras estadounidenses dominaban la producción internacional.
Oriente Medio era esencial para la transición mundial al uso de combustibles fósiles. Con el rápido aumento de la demanda de petróleo, Washington buscaba proteger sus reservas nacionales de las presiones de exportación que podrían hacer subir los precios internos. Por lo tanto, el Plan Marshall estipulaba que las necesidades energéticas de Europa debían satisfacerse principalmente desde el extranjero, y el petróleo de Oriente Medio era relativamente barato, abundante y fácil de transportar. Se gastó más ayuda del Plan Marshall en petróleo que en cualquier otra mercancía, y la mayor parte procedía de Oriente Medio [3]. Así, la transición del carbón al petróleo de la posguerra en Europa occidental fue tanto un acontecimiento europeo como de Oriente Medio.
Las dos transiciones interdependientes que se produjeron durante este periodo tuvieron lugar en paralelo al derrumbe del antiguo orden controlado por los europeos en Oriente Medio [4]. Los movimientos anticolonialistas y nacionalistas árabes estallaron en toda la región, especialmente en Egipto, donde el monarca apoyado por los británicos, el rey Farouk I [5], fue derrocado en 1952 por un golpe de Estado liderado por el popular oficial militar Gamal Abdel Nasser [6]. La victoria de Nasser inspiró una serie de luchas sociales en toda la región, con llamamientos generalizados de los movimientos políticos para nacionalizar los recursos petroleros y utilizar esa riqueza para revertir los efectos de la dominación colonial.
A medida que el control político de Gran Bretaña y Francia se debilitaba en Oriente Medio, Estados Unidos se esforzó por establecerse como la fuerza externa dominante en la región. El avance de Washington se basó en dos alianzas importantes. La primera fue con Arabia Saudí. Durante las décadas de 1940 y 1950, las empresas petroleras estadounidenses llegaron a controlar por completo la producción petrolera saudí. Sin embargo, Arabia Saudí no era inmune a los movimientos radicales de izquierda y a la agitación obrera, e incluso existía una corriente nasserista dentro de la familia real saudí. Ante estos retos, Estados Unidos prestó su apoyo incondicional a la facción conservadora de la monarquía saudí, suministrándole armas, formando a la Guardia Nacional Saudí y respaldándola frente a sus rivales internos y a las corrientes nacionalistas regionales. De este modo, Arabia Saudí se incorporó a un orden regional y mundial centrado en Estados Unidos.
El segundo pilar del poder estadounidense fue Israel, especialmente después de la guerra de 1967, en la que Israel derrotó a Egipto y a una coalición de otros Estados árabes, asestando un duro golpe al nasserismo y a las corrientes políticas radicales de la región [7]. A partir de ese momento, Estados Unidos comenzó a proporcionar a Israel miles de millones de dólares en material militar y apoyo financiero anual, como sigue haciéndolo hoy en día. Al igual que la Sudáfrica del apartheid, la alianza de Estados Unidos con Israel se basa en el hecho de que Israel es una colonia de asentamiento: un país fundado sobre la desposesión de la población palestina original y la continua exclusión racista de las y los palestinos que continuaron en su tierra (ya sea bajo ocupación militar en Cisjordania y la Franja de Gaza, o como ciudadanos palestinos de Israel). Una parte sustancial de la sociedad israelí se beneficia de esta desposesión y de la violencia contra la población palestina, y consideran estos privilegios en términos racializados y mesiánicos. Con esta estructura social distintiva y su dependencia del apoyo externo para su supervivencia, Israel es un aliado mucho más fiable de Estados Unidos que un cliente normal (como Egipto o Jordania, que siempre tienen que responder a las presiones sociales y políticas que vienen de abajo).
Por eso, a pesar de tener un PIB per cápita superior al del Reino Unido, Alemania y Francia, Israel ha recibido más ayuda exterior estadounidense acumulada que cualquier otro país del mundo. El exsecretario de Estado estadounidense Alexander Haig describió una vez a Israel como “el mayor portaaviones estadounidense del mundo”. Joe Biden, en una declaración realizada en 1986, calificó a Israel como “la mejor inversión de 3000 millones de dólares que hacemos”, afirmando que “si no existiera, Estados Unidos tendría que inventarse un Israel para proteger sus intereses en la región”. Paralelamente a este apoyo militar y económico, el Estado estadounidense también ha trabajado continuamente para bloquear cualquier censura internacional a Israel. Desde 1945, más de la mitad de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos ha vetado han sido aquellas que criticaban a Israel. Este apoyo estadounidense no está vinculado a un presidente o partido en particular, sino que es bipartidista y no ha flaqueado en más de seis décadas.
Petróleo, OPEP y riqueza petrolera
En 1960 se produjo un cambio importante en la industria petrolera mundial con la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por parte de cinco grandes países productores: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela [8]. En el momento de la creación de la OPEP, los Estados fundadores no controlaban por completo las enormes reservas de petróleo que se encontraban en sus propias fronteras. Por el contrario, la extracción, el refinado y la comercialización de casi todo el petróleo mundial estaban dominados por siete compañías petroleras estadounidenses y europeas, conocidas popularmente como las “Siete Hermanas” [9]. Estas empresas fueron las precursoras de los gigantes petroleros occidentales actuales, como ExxonMobil, Chevron, Shell y BP. Desde los yacimientos petrolíferos hasta las gasolineras, las Siete Hermanas controlaban la extracción mundial de petróleo -incluida la de los Estados miembros de la OPEP-, que enviaban y transformaban en productos refinados que se vendían al consumidor final (situados en su mayoría en los mercados occidentales). Fundamentalmente, las Siete Hermanas también fijaban el precio del crudo, pagando regalías mínimas a los gobiernos de la OPEP por el derecho a acceder y extraer su petróleo.
Sin embargo, con la creación de la OPEP, los principales países productores de petróleo comenzaron a afirmar su control sobre la extracción y la producción de reservas brutas dentro de sus propios países. A escala mundial, la progresiva nacionalización del petróleo por parte de estos países debilitó el poder de las empresas occidentales sobre la industria petrolera y contribuyó a impulsar el auge de las compañías petroleras nacionales (CPN) en lugares como Arabia Saudí. En 1970, las compañías petroleras occidentales poseían más del 90 % de las reservas de petróleo fuera de Estados Unidos y la Unión Soviética; una década más tarde, su cuota se reduciría a menos de un tercio [10].
La nacionalización del petróleo también significó que las empresas petroleras occidentales perdieran su capacidad para fijar el precio del petróleo, lo que provocó una serie de importantes subidas de precios en la década de 1970. Dado que el petróleo era entonces el principal combustible fósil del mundo, estas subidas de precios significaron que los Estados productores de petróleo comenzaron a acumular enormes niveles de riqueza financiera procedente de las exportaciones. Entre 1965 y 1986, los miembros de la OPEP del Oriente Medio ganaron aproximadamente 1,7 billones de dólares gracias a la venta de petróleo, y Arabia Saudí ganó más del 40 % de ese total [11]. Estos enormes excedentes financieros -apodados petrodólares por los observadores de la época- formaban una parte crucial de la arquitectura financiera mundial tal y como se desarrolló a partir de la década de 1970. Y lo que es más importante, contribuyeron a reforzar la posición de Estados Unidos -en la cima de un sistema financiero internacional centrado en el dólar- de los mercados financieros estadounidenses y de las instituciones financieras euroamericanas.
La relación de Estados Unidos con Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo fue esencial para el desarrollo de este sistema financiero. El apoyo estadounidense a la monarquía saudí garantizaba que el control del petróleo no se utilizaría para alterar radicalmente el sistema político mundial. Fundamentalmente, los saudíes también aceptaron que el petróleo se cotizara en dólares estadounidenses (hasta mediados de la década de 1970, alrededor del 20 % de las transacciones petroleras internacionales se realizaban en libras esterlinas británicas). Esto contribuyó a consolidar el dólar estadounidense como moneda de reserva internacional, ya que todos los países se vieron obligados a mantener grandes cantidades de dólares para financiar sus importaciones del producto más importante del mundo [12]. Para Estados Unidos, esto también significaba que la demanda internacional de dólares superaba las necesidades nacionales, por lo que podían gastar más en el extranjero de lo que ganaban, sin preocuparse tanto por la inflación o los tipos de cambio como otros países. Al funcionar el dólar como moneda de reserva mundial, Estados Unidos adquirió una enorme influencia sobre otros Estados mediante la amenaza de sanciones o la exclusión del sistema bancario estadounidense. Hoy en día podemos ver estas realidades.
Una parte importante de esta estructura financiera implicaba la recirculación de la riqueza del petrodólar del Golfo en los mercados financieros estadounidenses [13]. Un aspecto de ello era la compra de bonos del Tesoro y otros valores estadounidenses. Se negociaron una serie de acuerdos secretos entre el Gobierno estadounidense y la monarquía saudí para canalizar los ingresos del petróleo hacia los mercados estadounidenses, y a finales de la década de 1970 Arabia Saudí poseía una quinta parte de todos los bonos y obligaciones del Tesoro en poder de gobiernos fuera de Estados Unidos. El Golfo también se convirtió en uno de los mayores compradores de armas y equipo militar de fabricación estadounidense, una relación que continúa hasta hoy.
Vínculos Este-Este
Durante la mayor parte del siglo XX, las exportaciones de petróleo del Golfo se dirigieron en gran medida a Europa occidental y América del Norte, y la riqueza del petrodólar se redirigió a los mercados financieros occidentales a través de las diversas vías descritas anteriormente. Sin embargo, a partir de principios de la década de 2000, la geografía de la industria petrolera comenzó a cambiar radicalmente, en paralelo al surgimiento de China como el nuevo taller del mundo. El auge de China como centro mundial de la fabricación y la industria provocó un rápido crecimiento de las necesidades energéticas del país, que en su mayor parte se satisfacían con importaciones.
En 2000, China representaba solo el 6 % de la demanda mundial de petróleo; en 2024, el país consumía alrededor del 16 % del petróleo mundial, más que toda Europa junta. Hoy en día, casi la mitad de las exportaciones mundiales de petróleo se destinan a Asia Oriental, principalmente a China. La mayoría de las importaciones de petróleo de China proceden de Oriente Medio, en particular de las monarquías del Golfo y de Irak. China también ha provocado un enorme aumento de la demanda de gas natural: en 2024, algo menos de una quinta parte de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL) se destinaban a China, y el Golfo era el segundo mayor proveedor de estas exportaciones (por detrás de Australia).
Las exportaciones de petróleo y gas del Golfo están controladas en gran medida por las compañías petroleras nacionales (CPN) de la región, como Saudi Aramco, que actualmente es la mayor compañía petrolera del mundo. A diferencia de lo que ocurría en la década de 1970, las CPN del Golfo ya no se dedican únicamente a la extracción de petróleo crudo, sino que se han expandido hacia los sectores derivados de la refinería, la petroquímica (como los plásticos y los fertilizantes), así como la comercialización, el transporte y la logística. Empresas como Aramco también han puesto en marcha una serie de empresas conjuntas en China, Corea del Sur y Japón, lo que ha profundizado las interdependencias entre los mercados del Golfo y del este de Asia. Este circuito de hidrocarburos Este-Este es ahora un eje importante de la producción y el consumo mundial de combustibles fósiles, y está dominado en gran medida por las CPN del Golfo y China, más que por las empresas petroleras occidentales tradicionales.
El crecimiento de la demanda mundial de petróleo y gas vinculado al auge de China se ha asociado a dos décadas de precios del petróleo relativamente altos. Para las monarquías del Golfo, esto ha producido un nuevo auge del petrodólar, con billones de dólares de riqueza petrolera afluyendo a sus bancos centrales y fondos soberanos. La magnitud de esta riqueza se refleja en parte en las reservas de divisas del Golfo, que alcanzaron los 800 000 millones de dólares en 2024, las cuartas más importantes del mundo después de China, Japón y Suiza. Además de estas reservas de los bancos centrales, los fondos soberanos con sede en el Golfo controlan cerca de 5 billones de dólares en activos, lo que representa aproximadamente el 40 % de la riqueza mundial de los fondos soberanos.
A pesar del desplazamiento hacia el este de las exportaciones energéticas del Golfo, la riqueza petrolera de la región sigue centrada en gran medida en los mercados financieros estadounidenses y de Europa occidental. Las inversiones del Golfo en los mercados bursátiles estadounidenses, por ejemplo, casi se han triplicado desde 2017 y ahora representan alrededor del 5 % de todas las inversiones extranjeras en empresas estadounidenses. Siguiendo las tendencias históricas, la exportación de material militar occidental al Golfo también se ha disparado en la última década. Entre 2019 y 2023, más de una quinta parte de las exportaciones mundiales de armas se destinaron al Golfo, superando a cualquier otra región del mundo. Entre ellas se incluyen aviones, buques y misiles, suministrados en su gran mayoría por Estados Unidos, junto con Italia, Francia y el Reino Unido. De hecho, entre 2016 y 2020, aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de armas estadounidenses se destinaron solo a Arabia Saudí, y éste siguió siendo el mayor destinatario individual de armas estadounidenses entre 2020 y 2024. Gracias a estas compras, el gasto militar del Golfo proporciona una fuente de ingresos clave para las empresas militares estadounidenses, al tiempo que refuerza los vínculos estratégicos más amplios entre las monarquías del Golfo y el Estado estadounidense.
Los acuerdos de armamento con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos también han contribuido a la supervivencia de industrias aliadas en países como Gran Bretaña, donde las ventas de aviones de combate a Riad han resultado vitales para sostener el sector aeroespacial nacional del Reino Unido. A su vez, estas armas han sido desplegadas por los Estados del Golfo para llevar a cabo políticas exteriores cada vez más asertivas, de forma más destructiva en Yemen y Libia, pero también en esfuerzos por configurar las trayectorias políticas en todo Oriente Medio y el Cuerno de África.
Por qué Palestina es una cuestión climática
Estos flujos de energía y petrodólares deben entenderse en el contexto de la geopolítica más amplia de Oriente Medio. El centro aquí es el relativo debilitamiento del poder estadounidense en la región durante las últimas dos décadas, una tendencia que se aceleró tras la invasión de Irak en 2003. Aunque Washington sigue siendo el actor externo dominante, su posición es cada vez más cuestionada por otros Estados, en particular China y Rusia. Las potencias regionales –como Turquía, Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos– siguen ampliando su influencia, aunque siguen estando profundamente vinculadas a las estructuras militares y financieras estadounidenses. Irán, que se mantiene al margen de este sistema de alianzas anclado en Estados Unidos desde la revolución de 1979, también persigue sus propias redes y estrategias regionales, lo que a menudo le lleva a enfrentarse a Washington. Estas dinámicas forman parte fundamental del debilitamiento más amplio de la hegemonía mundial estadounidense y se desarrollan en medio de las crisis sociales, políticas y ecológicas que se superponen en el mundo actual.
Ante estos retos, Estados Unidos ha tratado de reafirmar su primacía en Oriente Medio. La clave de ello es un intento que viene de lejos de unir los dos principales pilares del poder estadounidense en la región –las monarquías del Golfo e Israel– en un solo bloque alineado con los intereses estadounidenses [14]. Una clara indicación de esta orientación estratégica se produjo con los Acuerdos de Abraham de 2020, respaldados por Trump [15], en los que los Emiratos Árabes Unidos y Baréin normalizaron formalmente sus relaciones con Israel. Este acuerdo, motivado por importantes incentivos estadounidenses, allanó el camino para un acuerdo de libre comercio entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2022, el primero de este tipo entre Israel y un Estado árabe. Sudán y Marruecos siguieron rápidamente su ejemplo, lo que proporcionó a Israel relaciones diplomáticas formales con cuatro Estados árabes. En la actualidad, Israel mantiene relaciones formales con países que representan aproximadamente el 40 % de la población de la región árabe, incluidas algunas de sus mayores potencias políticas y económicas.
El apoyo a Israel y a su guerra genocida en Gaza forma parte integrante de esta estrategia estadounidense. La expansión militar de Israel desde 2023 -desde Gaza hasta el Líbano e Irán- ha sido un intento de reescribir la política de la región y allanar el camino para una especie de normalización con el Golfo (en particular con Arabia Saudí) como parte de cualquier acuerdo posterior a la guerra. Al vincular el poder militar de Israel con las reservas de hidrocarburos del Golfo, los enormes excedentes financieros y el comercio petrolero basado en el dólar, Washington pretende reforzar su debilitada posición regional y mundial. El éxito no solo aseguraría la influencia estadounidense en Oriente Medio, sino que también proporcionaría una ventaja decisiva en cualquier confrontación más amplia con China (especialmente teniendo en cuenta la dependencia de China de las importaciones de petróleo del Golfo).
En última instancia, estas dinámicas no pueden separarse de la posición crucial de Oriente Medio en un mundo centrado en los combustibles fósiles. Los Estados del Golfo y sus CPN están redoblando sus esfuerzos en la producción de hidrocarburos, lo que encadena al planeta a una trayectoria de catástrofe climática segura. Para Estados Unidos, esta expansión cada vez mayor de los combustibles fósiles –vinculada a su alianza estratégica con las monarquías del Golfo y su normalización con Israel– es una fuente crucial de poder en un momento en que el dominio mundial estadounidense se enfrenta a retos cada vez mayores. No puede haber un desmantelamiento del orden fósil, ni una verdadera liberación palestina, sin romper estas alianzas. Por eso Palestina está en el centro de la lucha contra el capitalismo fósil, y por eso la extraordinaria batalla por la supervivencia que libran hoy las y los palestinos, en Gaza y más allá, es inseparable de la lucha por el futuro del planeta [16].
Adam Hanieh es Profesor de Economía Política y Desarrollo Global en la Universidad de Exeter e investigador distinguido en el Instituto de Estudios Internacionales y Regionales de la Universidad de Tsinghua en Pekín.
28/10/2025
Traducción: viento sur
Notas
[1] Timothy C. Winegard, The First World Oil War, University of Toronto Press: 2016.
[2] Mattin Biglari, Nationalising Oil and Knowledge in Iran: Labour, Decolonisation and Colonial Modernity, 1933-51, Edinburgh University Press: 2025.
[3] David S. Painter, “The Marshall Plan and Oil”, Cold War History, 2009, vol. 9, pp. 159-175.
[4] Adam Hanieh, Crude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market, Verso: 2024.
[5] El rey Farouk I (1920-1965) reinó en Egipto de 1936 a 1952. Fue derrocado por un golpe de Estado liderado por oficiales nacionalistas.
[6] Gamal Abdel Nasser (1918-1970) fue el segundo presidente de Egipto desde 1954 hasta 1970. Se convirtió en una figura emblemática del nacionalismo árabe y del movimiento de los no alineados, especialmente tras la nacionalización del canal de Suez en 1956.
[7] Adam Hanieh, Robert Knox y Rafeef Ziadah, Resisting Erasure: Capital, Imperialism and Race in Palestine, Verso: 2025.
[8] Giuliano Garavini, The Rise and Fall of OPEC in the Twentieth Century, Oxford University Press: 2019.
[9] Las “Siete Hermanas” eran: Standard Oil of New Jersey (que se convirtió en Exxon), Standard Oil of New York (que se convirtió en Mobil), Standard Oil of California (que se convirtió en Chevron), Texaco, Gulf Oil, Royal Dutch Shell y Anglo-Persian Oil Company (que se convirtió en BP).
[10] Brian Levy, “World Oil Marketing in Transition”, International Organization, 1982, vol. 36, pp. 113-133.
[11] Adam Hanieh, Crude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market, Verso: 2024.
[12] Adam Hanieh, Crude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market, Verso: 2024.
[13] David E. Spiro, The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, Cornell University Press: 1999.
[14] Adam Hanieh, Robert Knox y Rafeef Ziadah, Resisting Erasure: Capital, Imperialism and Race in Palestine, Verso: 2025.
[15] Los Acuerdos de Abraham son una serie de acuerdos de normalización diplomática entre Israel y varios Estados árabes, negociados con el apoyo de la administración Trump en 2020.
[16] Adam Hanieh, Robert Knox y Rafeef Ziadah, Resisting Erasure: Capital, Imperialism and Race in Palestine, Verso: 2025.