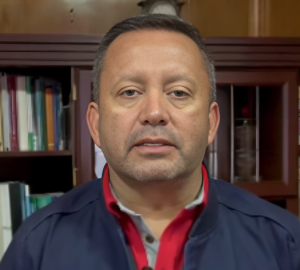¿Por qué la crueldad represiva que se ejerce contra los jubilados que demandan sus derechos no solo es tolerada, sino que además se celebra en una parte significativa de la población argentina? ¿Por qué la masacre de personas genuinas durante el impacto nacional en Bolivia se ha transformado en un momento épico de lucha contra la «tirana» socialista, olvidando así la violencia que representa? ¿Qué ha llevado a que la persecución de migrantes de piel marrón se convierta en un deporte estadounidense, respaldado por más de la mitad de su población?
Es un misterio qué factores han impulsado el auge de este tipo de crueldad, donde se observa que la humanidad actual tiene carta de ciudadanía y hasta justificación moral por parte de las élites comerciales y ciertos sectores de clase media en el mundo entero.
La respuesta que señala que todo es resultado de algoritmos maliciosos que abundan en las redes sociales, aumentando la presencia de ciudadanos indudables, resulta incompleta. Las dinámicas de experiencia de los usuarios en plataformas como TikTok han propiciado un sesgo que no se limita a lo que consumen en sus pantallas. La realidad en las redes sociales es más complicada y multifacética.
La fuerza de una narrativa no está dada meramente por su estructura gramatical, sino por su capacidad de articular y unir unidades colectivas previamente existentes. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué los discursos antigualitarios, racistas y misógino han encontrado tanto eco en la sociedad actual?
En épocas de estabilidad y crecimiento económico, se manifiesta una clara tendencia hacia el centro político, donde los cambios significativos en el orden social se traducen en una mayor adhesión popular. En estos contextos, los individuos a menudo carecen de incentivos para cuestionar aquello que ya ha sido establecido.
Sin embargo, cuando se excluye el relato de órdenes económicos regularizados o jerarquías sociales, surgen creencias políticas que vuelven a poner en evidencia la importancia de los márgenes económicos previamente establecidos. Esto se hace evidente cuando se analiza cómo el bienestar de la población se interrelaciona con el poder en una sociedad dada, comparada con otras realidades en el mundo.
Un caso paradigmático es el de Estados Unidos. Según J. Francis en su investigación, la participación de los hombres blancos en el ingreso nacional ha descendido del 70% al 41% entre 1970 y 2021. Aunque los ingresos semanales de estos hombres hayan mantenido su nivel o incluso se hayan estancado, en comparación con mujeres, afroamericanos y latinos, se ha reducido su proporción casi a la mitad. Esta realidad demuestra una creciente igualdad en la distribución de ingresos, pero también revela una profunda crisis de las antiguas jerarquías económicas.
Este cambio ha generado una crisis en la percepción del orden social estadounidense, así como predisposición a cuestionar creencias tradicionales. Esta batalla no es solamente una cuestión de discursos, sino que se alimenta de nuevas narrativas que apuntan a culpar a los migrantes latinos, presentando su situación como una consecuencia inevitable de la transformación social. La correlación de fuerzas políticas juega un papel crucial, y es evidente por qué figuras como Trump han hallado un terreno fértil para sus discursos.
En Bolivia, el ascenso social indígena y la ruptura de jerarquías raciales en el acceso al poder del estado han provocado un fuerte retroceso por parte de las antiguas clases medias antigualitarias. Entre 2006 y 2019, el 30% de la población mayormente indígena superó la pobreza, accediendo a un nivel de vida promedio. La regulación del acceso a posiciones públicas también ha tenido en cuenta la identidad indígena, marcando un cambio tangible en el proceso de democratización. No obstante, algunos sectores sienten un miedo moral hacia estas transformaciones, recordando épocas donde la «intervención» colonial era justificada en términos de salud pública.
Tal como Marco Porto expone en el caso de Brasil, se han vivido reacciones similares en contextos donde las clases medias han ido logrando derechos laborales y acceso a la educación universitaria. Se observan entonces nuevas exclusiones, donde espacios de consumo y distinción reservados previamente para ciertos grupos se ven ahora en conflicto.
En Argentina, la imagen reciente sobre la participación de los empleados en el Producto Interno Bruto (PIB) revela el odio autoritario hacia estas estructuras sociales, lo que prefigura tensiones latentes a pesar de los avances logrados en términos de igualdad material. En el caso del mileísmo y la democratización económica durante el kirchnerismo, se añade la frustración redistributiva provocada por la inflación y la insatisfacción con gobiernos progresistas previos.
En Europa, el deterioro de las condiciones de vida de sectores populares ha sido evidente, y la desigualdad ha aumentado de manera alarmante en el mismo período. Mientras que en 1980 el 10% más acaudalado se apropiaba del 27% del ingreso nacional, en 2019 esa cifra se elevó al 36% (Piketty, 2019). Lo que resalta hoy es la creciente disparidad en el estatus social tanto interno como externo. Según un informe de la base de datos desigual del WID, los sectores con mayores ingresos marginan cada vez más a aquellos de menor acceso, lo que resulta en un desequilibrio que se manifiesta a nivel global.
En resumen, la lucha por la expansión social de la ideología requiere bases materiales que sostengan su avance. Las crisis económicas suelen ser impulsadas por coaliciones sociopolíticas en pro de la igualdad, pero cuando estas coaliciones fallan, surgen extremos. Este tipo de crisis provoca un aumento de la hostilidad hacia el gobierno y fomenta un ambiente propicio para el conservadurismo autoritario.
La lección de estos últimos años es que enfrentar los venenos antigualitarios no puede restringirse a seguir normas políticas fijas. La decepción puede llevar a muchos no a cuestionar a los poderosos, sino a canalizar su indignación hacia los más débiles. En tiempos de crisis, la inercia de un gobierno que renuncia a la transformación puede perpetuar un ciclo de insatisfacción. Por el contrario, la búsqueda de la igualdad a través de políticas redistributivas será crucial. Las reformas deben ser estructurales y apuntar a las élites oligárquicas, si realmente se busca un cambio duradero.
Por, Álvaro García Linera, ex presidente del estado plurinacional de Bolivia