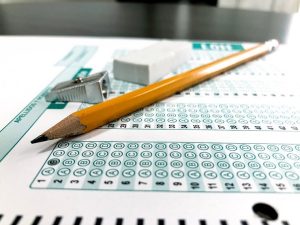Un escritor madura en la cultura cuando es capaz de materializar una idea del mundo a través de una creación simbólica con la riqueza del lenguaje. Y de esta forma contribuye a que su sociedad encuentre sus formas de hacerse un imaginario radical sobre su propia historia y una imagen simbólica de sí misma. Esa literatura de vanguardia de un puñado de escritores como Gabriel García Márquez, más o menos entre los años 1.945 y 1.968, nos enseñó a vislumbrar imágenes de hombres y mujeres de nuestro continente latinoamericano a través del lenguaje renovador y creador de autores de distintos países latinoamericanos, para no mencionar los aportes a esta enseñanza desde otras artes, como la pintura.
No se trata de una exposición más desde afuera de mi propia trayectoria como ciudadano y aprendiz en este país Colombia y en esta ciudad de Bogotá. Esta Exposición de Todo se sabe sobre Gabriel García Márquez la considero una visita a mi propia historia de aprendizaje y en concreto desde la primera lección cuando leí por primera vez, a este autor, en el año 1.972. Y tuve la suerte de iniciarme sin obligación ninguna, ingresando por una inmejorable puerta de acceso: el cuento, quizá su mejor cuento, titulado El ahogado más hermoso del mundo, escrito en 1.968 y publicado en libro en 1.972, en la colección de relatos La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada, de Editorial Hermes, de México, en su edición príncipe, es decir, en su primera edición.
Para mí visitar esta Exposición, a once años de la muerte de García Márquez, fue evocar y recordar a través, por ejemplo, de fotografías, distintos momentos en la historia del autor, que a su vez fueron momentos de mi propia vida, que por fortuna experimenté con gran curiosidad y con interés manifiesto en su obra, que hasta 1.982 leí con pasión personal, motivación privada y ante el desconcierto de que durante los años setenta y ochenta, este autor no interesaba realmente en este medio cultural, a pesar de su trayectoria hasta ese momento, a pesar de su protagonismo en la cultura y en la política y tal vez, se omitía su importancia, a partir de su posición de vanguardia en la izquierda latinoamericana, frente al conservadurismo prejuiciado reinante en aquella época.
No sobra decir, que hasta hoy en día, la época que más me interesa y donde yo observo el aporte mayor en literatura de García Márquez, está en la periodo que va desde la publicación de su primer cuento La tercera resignación en 1.947 (la Exposición recuerda con una copia facsimilar esa página histórica de su primer cuento en El Espectador), hasta 1.968 con la escritura de su cuento excepcional El ahogado más hermoso del mundo.
No sobra decir, que dos obras son centrales y definitivas en la producción del autor: la novela La mala hora, publicada en 1.962, y el libro de crónica Miguel Littín, clandestino en chile, de 1.985. La primera es la verificación trágica que nada ha cambiado en el pueblo imaginario de la novela; después de una ola de violencia sin dios ni ley, siguió una época de paz con la que comienza la obra, pero con el gobierno de los mismos y las mismas prácticas sociales y políticas, tarde o temprano asciende nuevamente la marejada incontenible de violencia conocida, ejercida por quien tiene el poder, para conservarlo en sus manos a como dé lugar sin escrúpulos, con lo cual termina la obra, que no puede ser otra verificación, sino la mala hora que padece nuevamente el pueblo.
El segundo libro de crónica es la reconstrucción palmo a palmo de la trayectoria insólita del cineasta Miguel Littín, exiliado de Chile y prohibido por la dictadura militar desde 1.973, que decide entrar al país con equipos de filmación, con falsa identidad y rodar una película sobre el país que encontró durante la aberrante dictadura, que jamás contarían los medios de comunicación convencionales. García Márquez, tras horas de entrevista con el cineasta Littín, logra reconstruir la aventura de filmar esta película en el peligro de la clandestinidad y obtener, intacta, la película para la historia de esa época, de cuatro horas de duración en su edición final que se tituló Acta general de Chile.
Se pierde con estruendosa facilidad en el silencio del olvido. La tragedia del pueblo en el universo de García Márquez se olvida como si no hubiera sucedido y como si en la historia de los pueblos abandonados de nuestro continente se hubiera superado esa tragedia cíclica. La aberración de la dictadura en Chile desde 1.973 se olvida, como si no hubiera sucedido y como si en la historia de Chile y del continente martirizado tantas veces por dictaduras militares y civiles, se hubiera superado el horror y sus consecuencias históricas en la vida presente de nuestros países. Estas dos obras de García Márquez nos protegen la memoria y la dignidad de saber la verdad, de comprender de dónde venimos y de alertar sobre las resonancias de nuestra propia historia que no hemos aprendido a superar, ni a elaborar, ni a sustituir por pensamiento renovador ni por creación política nueva.
¿Qué justifica esta Exposición como una ambiciosa y muy justificada muestra de distintas épocas de la vida y obra de Gabriel García Márquez, con una exposición del 23 de abril al 2 de agosto de 2.025? La organización museística con sus rutas y recorridos de manuscritos, fotos, libros, películas, revistas, objetos y carteles, que hagan memoria de un autor que fue capaz con las armas invencibles del arte de la literatura, para ayudarnos a reconocer, a proteger la memoria, a crear el lenguaje nuevo y renovador para generar una idea del mundo, una imagen de nuestro mundo con autonomía, y poner las armas de la escritura y de la participación ciudadana al servicio, simplemente de la dignidad necesaria y escueta del acto mismo de vivir con decencia.
Una muestra de distintas etapas de un autor, es también una selección de vestigios de su vida, vestigios de distintos periodos de su biografía. Encontramos en la Exposición una muestra de elementos que aluden a su infancia; materiales que hacen referencia a su adolescencia y vestigios de su bachillerato en Zipaquirá; su primera estadía en Bogotá con eventos como su ingreso a la Universidad y su testimonio del Bogotazo del 9 de abril de 1.948; el ascenso en su trayectoria de escritor en la década de los años cincuenta, con la primera edición de su primer libro La Hojarasca; la evocación de su integración a lo que se llamó el Boom Latinoamericano y a la condición política y social, desde una perspectiva de izquierda, en los años sesentas y setentas, con evocación especial a la aparición de su novela Cien años de soledad en 1.967; el periodo de madurez y reconocimiento internacional en las décadas de los años ochentas y noventas, con una isla museística dedicada a evocar su logro del Premio Nobel de Literatura en el año 1.982.
De pie, en la escalera de acceso a la Recoleta de San Diego al frente de la Biblioteca Nacional me quedo observando la invitación a esta panorámica exposición. Me asaltan dos fotografías de la exposición, que recuerdo perfectamente cuando en 1.981, García Márquez tuvo que salir exiliado de Colombia, camino del aeropuerto El Dorado, como valija diplomática cogido de los brazos de un lado por la señora embajadora de México de aquella época y por otro funcionario de la Embajada de este país donde había vivido García Márquez desde mediados de 1.960; evento político que evoca el difícil estado de sitio desencadenado durante el gobierno de Julio César Turbay en Colombia.
Esta Exposición es una oportunidad de tener una vista panorámica de la trayectoria biográfica y creativa de Gabriel García Márquez, teniendo en cuenta que no hemos asimilado satisfactoriamente en nuestra sociedad su aporte artístico y cultural.
¿Cuánto enriqueció su trabajo el cultivo en su juventud de la lectura decidida de autores como William Faulkner, Franz Kafka o Julio Cortázar, que se evocan en esta panorámica de la Exposición de la Biblioteca Nacional de Colombia? Ante todo la dinámica de estudiar estos autores y otros tantos, con la autodisciplina para asimilar sus obras y proyectarlas en su propio proceso creativo y en su propio lugar en el mundo de su época. En alguna oportunidad García Márquez afirmó que leía “con un destornillador” para desarmar el encanto del lenguaje y del mundo de sus autores preferidos; ejercicio que alimentó su propio proceso creativo.
Como toda Exposición, esta muestra de la Biblioteca Nacional, es una oportunidad de plantarse en el vestíbulo de una trayectoria de un autor que tiende a cumplir a cabalidad tres principios que plantea Elías Canetti (en su ensayo sobre Hermann Broch) para validar la grandeza de un escritor: 1) su literatura es expresión de estar profundamente sumergido en su época; 2) su obra es una muestra única de ser una síntesis de su época; y 3) también como una exigencia, es estar en contra de su época.
Es muy importante explicar estos tres principios aplicados a ese García Márquez, que justifica plenamente los esfuerzos y trabajos que ha implicado la anunciada como la más grande Exposición en materiales recogidos y organizados, sobre la trayectoria del escritor.
Desde sus primeros cuentos (desde 1.947) y sus primeros poemas (1.944, hay testimonio en la Exposición), el autor retoma la tea encendida de la generación anterior y tiene claro dos cosas: escribir sobre su mundo inmediato como lo fue el Caribe y colombiano y escribir como habitante del continente latinoamericano y del Caribe, disciplina que aplicó en toda su producción, con especial agudeza en ese periodo de formación y madurez entre 1.947 y 1.968. Comprometido con la conciencia del estancamiento económico, político y cultural del continente y la necesidad de hallar salidas culturales legítimas, ante su sola y poderosa arma de la literatura creativa.
Sus obras más emblemáticas son síntesis del marco de referencia político y cultural, pero también antropológico en su época del carácter y perfil del pueblo latinoamericano y en particular del pueblo caribeño colombiano, de la trama de su comportamiento social que lo identifica como pueblo, de sus limitaciones políticas y de su perfil humano. Aquí sobre todo señalo la síntesis de su época que significan obras como El ahogado más hermoso del mundo, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba, Miguel Littín clandestino en Chile, Crónica de una muerte anunciada y Cien años de soledad.
Estar en contra de su época: traduzco a mi manera la propuesta de Canetti. Estar en contra de los convencionalismos no examinados de su época. Para un creador de la literatura nunca es suficiente una convención cultural heredada sin examen ni crítica sobre su validez. Estar en contra de su época es no aceptar y resignarse a no examinarlo todo. Nada heredado es legítimo sin examen. El examen puede validar un acervo heredado, pero también puede cuestionar su aceptación. Para Canetti, un escritor de verdad es el autor que recibe lo heredado y es capaz de cuestionarlo, de examinar su validez a la luz de su propia época y ser testigo y testimonio de su narración con la ironía necesaria, con el respeto necesario, con el espíritu necesario, para no conformarse nunca con valores que se heredan sin examinar, cayendo en prejuicios como muros que encierran el trabajo de la escritura.
García Márquez ha dejado una especie de mapa del contexto cultural de nuestro continente en particular de ese Caribe colombiano que fue siempre su taller de reflexión y creación: síntesis de valores, prejuicios, costumbres, singularidades, limitaciones, sueños, capacidades creativas y conductas sociales que se han padecido en su desatendida historia social, señalando con acentuación y fuerza expresiva, momentos, capítulos, temas cruciales siempre en esa historia continental, que apenas estamos desentrañando al día de hoy.
No dejó de ser durante mucho tiempo un autor sumergido en grandes momentos de la existencia del continente en el siglo XX: dejó su testimonio crítico y su posición como autor y como ciudadano, con libertad y carácter respecto de momentos definitivos para el continente como la Revolución cubana, la Revolución Sandinista, el rechazo al golpe y a la dictadura militar en 1.973 en Chile, el Boom latinoamericano, el surgimiento de un nuevo cine latinoamericano y de un nuevo periodismo latinoamericano, entre otros hechos cruciales.
Mirar en la exposición el ejemplar de la primera edición de Editorial Suramericana de Argentina, de 1.967, de Cien años de soledad, es tener al frente un vestigio de toda una vida de maduración para lograr un libro; que el autor tuvo la intención de escribir desde hacía 23 años atrás, y cuyo primer título, lo confesó el autor alguna vez, fue La casa. Es el testimonio de un libro que le tomó 18 meses de escritura para encontrar el camino para dejar sentada la posibilidad de una segunda oportunidad sobre la tierra para un pueblo desolado. Quizá se rebela en el libro de conversación con Plinio Apuleyo Mendoza, titulado El olor de la guayaba, un secreto crucial respecto de esta obra emblemática de su trayectoria insólita: el destino de tres generaciones de la familia Buendía está signado por la palabra “soledad” que se tomó su historia, y revela el autor que es la palabra en que se sumerge esta epopeya desaforada y que es el concepto contrario, para el autor, de la palabra “solidaridad”.
Claro que agradecemos la tarea cumplida a cabalidad por todo el equipo de la Biblioteca Nacional, que ha llevado a feliz curso esta importante Exposición Todo se sabe sobre el autor y la persona de Gabriel García Márquez. Es otro comienzo para llegar a entender y asimilar algún día el verdadero valor del aporte crucial de este autor al cambio de escala cultural de un continente que todavía espera su segunda oportunidad sobre la tierra.